Doña Lucilia era categórica, inmensamente cariñosa, afable, llena de bondad, siempre dispuesta a hacer sacrificios e inmolaciones por cualquier persona, desde que estos estuviesen ordenados a la salvación eterna. Se veía en ella lo opuesto del mundo contemporáneo.
Se nota en estas fotografías de Doña Lucilia una decisión tomada, calma, dulce, pero inquebrantable. Ella tiene cierta idea de cómo debe ser el orden dentro del ser humano y, por lo tanto, también en la presentación exterior que la persona hace de sí misma.
Dignidad hasta en los momentos de comodidad
 Se ve que ese orden corresponde justamente a lo que la Iglesia enseña sobre cómo debe ser una persona católica, apostólica y romana, tomando en consideración la situación, la edad y las relaciones que ella tiene.
Se ve que ese orden corresponde justamente a lo que la Iglesia enseña sobre cómo debe ser una persona católica, apostólica y romana, tomando en consideración la situación, la edad y las relaciones que ella tiene.
Doña Lucilia está en una posición natural. Nada está tenso; por el contrario, todo está tranquilo y perfectamente ordenado. Hay un dominio del alma sobre el cuerpo, y la noción que el alma tiene de cómo debe ser la actitud del cuerpo es enteramente exacta y firme, coherente y definida.
Por otro lado, se comprende que una persona tan categórica sea inmensamente suave, afable, llena de bondad, y por esa razón esté dispuesta a hacer sacrificios e inmolaciones por cualquier persona, desde que estos estén ordenados a la salvación eterna.
Vemos en ella lo opuesto del mundo contemporáneo, el cual es todo lo contrario de eso.
Me acuerdo de ella tanto en la intimidad como en ocasiones de ceremonia. En la intimidad, principalmente en la casa de su madre, donde pasó la mayor parte de su vida, porque cuando mi abuela quedó viuda necesitó del apoyo de mi madre. La residencia de mi abuela era una casa grande, de techos altos, con todo el estilo, la seriedad y gravedad de las casonas antiguas. Los muebles armonizaban con eso: eran grandes y confortables, pero con cierta solemnidad.
Cuántas y cuántas veces yo entré en esta o aquella sala de la casa y encontré a mi madre sola, rezando o meditando, pensando, reflexionando. Nunca la vi en una actitud relajada. Aunque estuviese enteramente sola, con trajes del género de los que usaban las señoras de aquel tiempo cuando estaban en la intimidad, dignos, distinguidos, que permitían la comodidad y el confort; incluso así, su actitud era siempre de cierta dignidad, por no decir a veces con una punta de majestad.
Compostura que envolvía la idea de familia
 Me acuerdo de ella, por ejemplo, sentada en un sofá de tres lugares, de manera que una persona puede, sin estar propiamente acostada, extender las piernas un poco en cierta dirección, y puede quedar entre acostada y sentada. Mi madre estaba así, con el brazo apoyado en el brazo lateral del sofá, pensando. Las ventanas estaban abiertas, el día caliente, a decir verdad, la naturaleza del verano invadía la sala, dilatando y llenando todo.
Me acuerdo de ella, por ejemplo, sentada en un sofá de tres lugares, de manera que una persona puede, sin estar propiamente acostada, extender las piernas un poco en cierta dirección, y puede quedar entre acostada y sentada. Mi madre estaba así, con el brazo apoyado en el brazo lateral del sofá, pensando. Las ventanas estaban abiertas, el día caliente, a decir verdad, la naturaleza del verano invadía la sala, dilatando y llenando todo.
Ella se quedaba en esa actitud muy frecuentemente. Usaba vestidos largos, de manera que dejaban aparecer solamente la punta de los zapatos. Estaba completamente distendida y pensando en algo que no se sabía qué era, pero se veía que en medio de todo aquello se empeñaba en conservar la nota y la distinción. Su compostura revelaba mucho la idea que ella hacía de familia. En el espíritu de Doña Lucilia, la familia era como un país minúsculo, con sus fronteras, su población, y yo casi diría, con su bandera. Las fronteras eran los muros de la casa; la población, los parientes; la bandera era algún blasón de armas, cuando la familia lo tenía. Así, todo aquel ambiente familiar era para ella como una nación minúscula, pero tenía también su dignidad y su importancia, así como un país puede tenerlas. Una persona puede ufanarse de su patria. Por ejemplo, nacer en Clermont-Ferrand, en Francia, donde Urbano II predicó la Cruzada, lanzó el grito Deus vult (1) y todos los cruzados tomaron la cruz, es como nacer en una especie de pequeña patria privilegiada dentro de la gran nación francesa. O entonces, ser natural de la pequeña ciudad de Domrémy, donde nació La Pucelle, o sea, Santa Juana de Arco, era un privilegio, porque allí esa virgen y mártir había recibido las revelaciones de las voces y la vocación, y de un modo general, toda su vida tenía como punto de referencia el minúsculo lugar llamado Domrémy que, sin dejar de ser minúsculo, adquirió una gran honra por el hecho de allí haber nacido Santa Juana de Arco.
Conciencia de la propia dignidad
Pertenecer a las antiguas familias de São Paulo era como tener un título de nobleza, y Doña Lucilia apreciaba mucho eso. Por esa razón, en la formación que ella nos dio a mi hermana y a mí, exigía siempre maneras y educación bien tradicionales. Cuando ella veía que uno de nosotros a veces se relajaba –los niños tienen esa mala tendencia hacia el relajamiento–, ella decía: “¡Acuérdate de quién eres tú!” Mi madre tomaba muy en consideración también la familia de mi padre, el Dr. João Paulo, que igualmente pertenecía a un linaje antiguo de Pernambuco, el cual tenía muchas analogías con las estirpes tradicionales paulistas, pero con esta diferencia: la cualidad principal de los paulistas es la de ser prácticos y hacer prosperar la economía; mientras los nordestinos son mucho más de cantar, hacer poesía, discursos, tener literatos y parlamentarios célebres, haciendo brillar los dones de la inteligencia.
A veces, para incentivarme a imitar las cualidades de la familia paterna, mi madre me decía: –“Acuérdate de tales parientes tuyos y aprende a hablar bien. No adquieras el lenguaje de los niños de tu edad; eso no vale de nada. Debemos tener un lenguaje mejor y más bello que el que corresponde al común de nuestra edad.”
Yo tengo la certeza de que, si muchas madres formaran a sus hijos así, Brasil sería otro.
Sin embargo, eso venía acompañado de una exigencia absoluta de desapego y nada de fanfarronada. Bastaba que un hijo o una hija contara algo para sobresalir, que ella lanzaba una mirada de reprobación, haciéndonos entender que no habíamos actuado bien.
El Rosarito de cristal y el adquirido en Aparecida
 A veces yo la encontraba sola, rezando con un rosarito de cristal que ella tuvo durante mucho tiempo, que sustituyó más tarde por otro que le compré en Aparecida (2), de calidad muy inferior, porque los objetos sagrados que se vendían en Aparecida, en aquella época, eran muy populares. Yo se lo compré porque no había algo mejor para comprarle, y quería darle un recuerdo al regresar a São Paulo. Le expliqué: “Mi bien, vea usted, es un rosarito que no vale nada. Apenas para recordarle que, estando en Aparecida, recé por usted.”
A veces yo la encontraba sola, rezando con un rosarito de cristal que ella tuvo durante mucho tiempo, que sustituyó más tarde por otro que le compré en Aparecida (2), de calidad muy inferior, porque los objetos sagrados que se vendían en Aparecida, en aquella época, eran muy populares. Yo se lo compré porque no había algo mejor para comprarle, y quería darle un recuerdo al regresar a São Paulo. Le expliqué: “Mi bien, vea usted, es un rosarito que no vale nada. Apenas para recordarle que, estando en Aparecida, recé por usted.”
El rosarito de cristal, que valía mucho más, desapareció. Y muchas décadas después nunca la vi con otro rosario en la mano, a no ser con ese sin valor ni calidad, pero que para ella se prendía a un recuerdo: “Mi hijo, estando en Aparecida junto a Nuestra Señora, se acordó de mí con un afecto especial.”
Quien visita la casa de Doña Lucilia, nota la presencia de cuadros y otros adornos que conllevan un mundo de recuerdos, y el espíritu repleto de simbolismo que el presente rechazó del pasado. Se ve que ella los ponía allí dentro a propósito, para significar su unión de psicología y mentalidad con aquellos objetos.
Por ejemplo, en su cuarto de dormir hay un reloj de alabastro con el mostrador de esmalte, encimado por un adorno de bronce. Solo las palabras alabastro, esmalte y bronce ya llevan alguna connotación simbólica consigo. Ese reloj tiene todo el espíritu anterior a la Revolución Francesa, y queda muy sobresaliente en los aposentos de mi madre, de tal manera que marca el ambiente. Y así otra serie de cosas. Ahí están algunos datos, algunos recuerdos y muchas saudades.
(Extraído de conferencia del 16/2/1994)
1) Del latín: Dios lo quiere.
2) Basílica Santuario erigida en honor a la patrona de Brasil: Nuestra Señora Aparecida, situado en la ciudad del mismo nombre, en el estado de São Paulo.

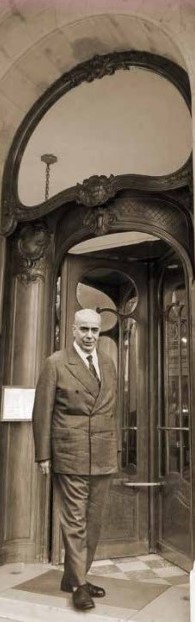
 Lo que me impresionó más fue el pequeño gesto delicado y muy de ella, que representaba
Lo que me impresionó más fue el pequeño gesto delicado y muy de ella, que representaba Cierta vez, volviendo de Europa, avisé que llegaría en tal día; pero encontré una forma de llegar en la víspera, con la intención de darle una sorpresa y evitarle el temor de que yo, durante la noche, estuviese volando a cinco mil metros de altitud y de que algo le pasase al avión. En aquel tiempo los accidentes aéreos eran mucho más frecuentes que hoy. Me acuerdo que entré en el cuarto de mañana y la encontré acostada en la cama. Ella ya estaba con la vista muy débil y, por eso, a pesar de ser de día, estaba con el abat-jour encendido bien junto a sus ojos, releyendo mi última carta. Ella me esperaba para el día siguiente.
Cierta vez, volviendo de Europa, avisé que llegaría en tal día; pero encontré una forma de llegar en la víspera, con la intención de darle una sorpresa y evitarle el temor de que yo, durante la noche, estuviese volando a cinco mil metros de altitud y de que algo le pasase al avión. En aquel tiempo los accidentes aéreos eran mucho más frecuentes que hoy. Me acuerdo que entré en el cuarto de mañana y la encontré acostada en la cama. Ella ya estaba con la vista muy débil y, por eso, a pesar de ser de día, estaba con el abat-jour encendido bien junto a sus ojos, releyendo mi última carta. Ella me esperaba para el día siguiente.
 El modo de ser general en la generación de Doña Lucilia y de su madre era, ante todo, muy ceremonioso, pero muy íntimo. Conversaban sobre cosas bastante simples con mucha intimidad y naturalidad, pero el tiempo entero con muchísima cortesía. De manera que, por ejemplo, en mi tiempo de niño, nunca presencié una pelea entre los mayores. Ni siquiera un levantar de voz, un género de respuesta ácido, nunca vi eso. Puede ser que cuando estuviesen solos tuviesen algún roce. El asunto transcurría en un manso lago azul. Se expresaban muy bien, con un vocabulario bonito, no frecuente en cualquier lugar, habitualmente con timbres de voz agradables de oír. Nadie tenía la voz muy nasal o estridente, nada de eso. Eran timbres que causaban la impresión de que la voz de uno comentaba la del otro. Daba más la impresión de las diferentes notas de un mismo teclado, que propiamente de aparatos diferentes que estuviesen tocando.
El modo de ser general en la generación de Doña Lucilia y de su madre era, ante todo, muy ceremonioso, pero muy íntimo. Conversaban sobre cosas bastante simples con mucha intimidad y naturalidad, pero el tiempo entero con muchísima cortesía. De manera que, por ejemplo, en mi tiempo de niño, nunca presencié una pelea entre los mayores. Ni siquiera un levantar de voz, un género de respuesta ácido, nunca vi eso. Puede ser que cuando estuviesen solos tuviesen algún roce. El asunto transcurría en un manso lago azul. Se expresaban muy bien, con un vocabulario bonito, no frecuente en cualquier lugar, habitualmente con timbres de voz agradables de oír. Nadie tenía la voz muy nasal o estridente, nada de eso. Eran timbres que causaban la impresión de que la voz de uno comentaba la del otro. Daba más la impresión de las diferentes notas de un mismo teclado, que propiamente de aparatos diferentes que estuviesen tocando.






 Analizando diversas fotografías de mi madre, pude constatar también otra cosa: desde el comienzo, el holocausto llevado hasta el último punto, previsto y aceptado. Era, en el fondo, la previsión del aislamiento y de la renuncia total. En su mirada se nota una tristeza de quien ya previó lo peor. Cabe aquí la comparación con la agonía de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, porque Él, que en ningún momento vaciló, ni tuvo aflicciones de quien se sentía empujado hacia el lado opuesto, se entregó enteramente desde el primer instante, pero a medida que Él veía el futuro que iba llegando, comenzaba a sudar sangre. Sin embargo, nunca titubeando. No quiero afirmar si mi madre titubeó o no. Apenas deseo decir que ella vio desde el primer instante su crucifixión. Eso se verifica en su fotografía aún de niña: es la noción vaga de que un inmenso holocausto la esperaba, y ella lo aceptó sin flaquear en ningún momento.
Analizando diversas fotografías de mi madre, pude constatar también otra cosa: desde el comienzo, el holocausto llevado hasta el último punto, previsto y aceptado. Era, en el fondo, la previsión del aislamiento y de la renuncia total. En su mirada se nota una tristeza de quien ya previó lo peor. Cabe aquí la comparación con la agonía de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, porque Él, que en ningún momento vaciló, ni tuvo aflicciones de quien se sentía empujado hacia el lado opuesto, se entregó enteramente desde el primer instante, pero a medida que Él veía el futuro que iba llegando, comenzaba a sudar sangre. Sin embargo, nunca titubeando. No quiero afirmar si mi madre titubeó o no. Apenas deseo decir que ella vio desde el primer instante su crucifixión. Eso se verifica en su fotografía aún de niña: es la noción vaga de que un inmenso holocausto la esperaba, y ella lo aceptó sin flaquear en ningún momento. No obstante, a Doña Lucilia le gustaba mucho la dignidad temporal que ella tenía, no por vanidad, sino por la nobleza intrínseca de la cosa, dentro del siguiente ámbito: toda familia existe necesariamente en un medio social y debe apreciar su situación sin menospreciar a quien está abajo, ni envidiar a quien se encuentra arriba.
No obstante, a Doña Lucilia le gustaba mucho la dignidad temporal que ella tenía, no por vanidad, sino por la nobleza intrínseca de la cosa, dentro del siguiente ámbito: toda familia existe necesariamente en un medio social y debe apreciar su situación sin menospreciar a quien está abajo, ni envidiar a quien se encuentra arriba.

