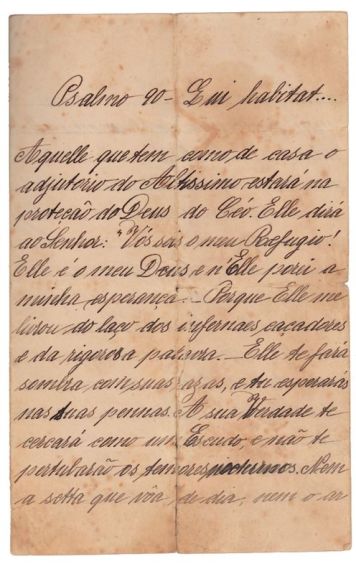Desde su más tierna infancia, el Dr. Plinio fue dotado de un lúcido e incomún discernimiento de los espíritus —un don del Espíritu Santo— que, a partir de las primeras luces del uso de la razón, aplicó sobre su propia madre. De esa manera, pudo conocer bien las cualidades con que la Providencia había adornado el alma de ella. Los hechos concretos vinieron después a corroborar la autenticidad de lo que había discernido.
Desde su más tierna infancia, el Dr. Plinio fue dotado de un lúcido e incomún discernimiento de los espíritus —un don del Espíritu Santo— que, a partir de las primeras luces del uso de la razón, aplicó sobre su propia madre. De esa manera, pudo conocer bien las cualidades con que la Providencia había adornado el alma de ella. Los hechos concretos vinieron después a corroborar la autenticidad de lo que había discernido.
Un día, al salir de casa hacia su despacho de abogado, su madre le acompañó, como de costumbre, hasta la puerta del ascensor. Después de despedirse, ella se dirigió al salón pensando ya en prepararle una buena cena. Para la elaboración del menú no encontró mejor interlocutor que su esposo. No sospechaba, sin embargo, que su hijo tendría ocasión de presenciar con verdadero encanto la curiosa escena que se desarrolló entonces. Él nunca se la hubiera podido imaginar si no la hubiese visto. Necesitó volver para buscar un papel que se había olvidado, y entró silenciosamente en el apartamento para no molestar a sus padres. Al pasar cerca del salón oyó, a través de la puerta entreabierta, la voz de doña Lucilia:
— João Paulo, pensaba prepararle tal plato a Plinio. ¿Te parece bien?
— Sí, está muy bien…
— Pero, ¿crees que a Plinio le gustaría comer ese plato y no tal otro?
Sentado cómodamente en un sillón, don João Paulo respondió:
— ¡Seguro! Debe tener ganas de comer eso, sí.
Doña Lucilia, sin convencerse del todo, insistió con su natural afabilidad:
— Pero, João Paulo, no sé si será lo mejor. ¿No preferirá otro plato?
Un poco perplejo ya, pues no veía razón para tantos cuidados, éste respondió:
— Bien se ve que madre no es padre. Si dependiese de mí, le diría: “Chico, lo que hay para cenar es eso, esto y aquello. Si no te gusta, vete a un restaurante”.
Pero si había algo que doña Lucilia no deseaba era renunciar a la compañía de su hijo durante la cena. Así, se limitó a manifestar serenamente su disconformidad con esta respuesta:
— No, no…
El Dr. Plinio salió de casa sin ser notado. Encantado con una prueba más de solicitud materna, iba por la calle pensando consigo mismo: “Un padre, por mejor que sea, no es capaz de esta forma de cariño. Sólo del corazón de una madre extremosa —con sus delicadezas, sus intuiciones finas y su deseo de agradar—surgirían esas preguntas. Por eso es tan sabroso el menú de casa…”
Muy apreciada por sus artes culinarias
 El constante “quererse bien” —principal de los tres elementos de nuestro ya tan conocido lema luciliano, “Vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien” — dirigía hasta los menores actos de esa inigualable madre, incluso la culinaria.
El constante “quererse bien” —principal de los tres elementos de nuestro ya tan conocido lema luciliano, “Vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien” — dirigía hasta los menores actos de esa inigualable madre, incluso la culinaria.
Doña Lucilia —al elaborar los menús— procuraba siempre que la comida fuese “sazonada” más que con simples condimentos naturales, sobre todo, con cariño y bondad. Esto explica cuanto agradaba esta “receta”, no sólo al Dr. Plinio, buen gastrónomo y mejor hijo, sino a todos los que tenían ocasión de probarlas. Por ejemplo, don Néstor, marido de doña Zilí, años después del fallecimiento de su cuñada se complacía en recordar las cenas que ella ofrecía los domingos.
Decía no conocer a nadie que dirigiese tan bien la preparación de buenos platos, especialmente los apetitosos dulces caseros. Entre éstos se destacaba el pastel de cumpleaños del Dr. Plinio, único dulce que ella hacía personalmente y con particular esmero.
En efecto, doña Lucilia, incluso cuando su avanzada edad no le permitía moverse sino en silla de ruedas, aún se empeñaba en preparar este pastel —un excelente pavé de chocolate, artísticamente adornado— para el cumpleaños de su hijo. Primero dibujaba todos sus detalles, imaginando las dimensiones, el colorido, los adornos, y después seguía minuciosamente el plan.
“¡Esta señora es muy española!…”
Doña Lucilia conciliaba armónicamente su gran ternura con la irreductibilidad en la defensa de los principios católicos. Si alguien los hería de algún modo, se colocaba en una posición más erecta, pareciendo incluso aumentar de estatura y, sin perder la afabilidad, con voz tranquila, intervenía:
— ¡No!… Eso no puede ser así… — y ponía los puntos sobre las íes.
Don João Paulo, pernambucano de los más genuinos, tenía un temperamento muy apacible. El Dr. Plinio decía que era el hombre más pacífico que conocía. Sus largos años de vida conyugal con doña Lucilia transcurrieron en la más perfecta armonía. Cuando presenciaba una actitud enérgica de su esposa, le decía a su hijo, en voz baja, en una jocosa alusión a cierta sangre heredada por ella de remotos antepasados:
— ¡Esta señora española!…
En el trato con su esposa, don João Paulo era muy amable. Tenía una voz sonora, de timbre agradable, y su risa saludable se oía a distancia. El ambiente afrancesado a la paulista que doña Lucilia creaba en torno de sí formaba un conjunto armónico con la nota pernambucana y portuguesa, contribución de su esposo.
El florero de cristal
Evidentemente, en los momentos de aflicción de don João Paulo, la inigualable bondad de doña Lucilia se volvía especialmente hacía él, con el desvelo de quien sabía penetrar en lo más interno del sufrimiento de una persona y allí colocar una gota de bálsamo suavizante.
Una tarde, al regresar del trabajo, el Dr. Plinio encontró a su padre solo en el salón, con aire de tristeza. Le saludó como siempre:
— Buenas tardes, papá, ¿como está usted?
— Bien, gracias — respondió don João Paulo melancólicamente. Su hijo, sin poder atinar con el motivo de esa actitud, se dirigió al cuarto de doña Lucilia, donde la encontró recostada y rezando.
Al verle entrar, ésta le hizo una señal con el dedo para que hablase en voz baja, y le pidió que se sentase junto a ella. Después le dijo en tono compasivo:
— Hijo… ¿has visto lo triste que está tu padre? Ha tropezado sin querer con tu magnífico florero de cristal de Bohemia, que cayó al suelo y se ha hecho pedazos.
— Mi bien, ¿papá ha roto el florero de cristal? — preguntó el Dr. Plinio entre sorprendido y entristecido, pues apreciaba mucho ese objeto.
— Sí, y está sufriendo mucho… Bastaría una palabra tuya para que acabase su aflicción. ¿Harías eso por tu madre?
De cualquier manera, el Dr. Plinio perdonaría de buen grado a su padre por mejor que fuese el florero. Pero, ante la afectuosa súplica de doña Lucilia, se dirigió inmediatamente al lugar donde se encontraba don João Paulo para tranquilizarle y, sonriendo, le dijo que no se preocupase, pues el accidente, completamente involuntario, no tenía importancia. Sus palabras distendieron inmediatamente a su abatido padre, que recuperó su habitual buen humor.
Manifestaciones de afecto de doña Lucilia, como ésta, excedían los límites del hogar. Si hasta en relación a los desconocidos su compasión se hacía sentir tan viva —como en el caso del infeliz médico ruso reducido a la condición de esclavo, que a ella recurrió en París— cuánto más con sus familiares, próximos o lejanos.
Una visita inesperada
Cierto día estaba doña Lucilia a la mesa, cuando una pariente lejana, a quien las pruebas de la vida habían desalentado profundamente, tocó el timbre. La empleada abrió la puerta y fue a anunciar que estaba allí doña Fulana, y que quería hablar con doña Lucilia. Ésta interrumpió el almuerzo y fue solícita hasta la entrada, acogiéndola con mucha afabilidad, pues conocía las tribulaciones por las que pasaba aquella persona.
— ¡Oh!, ¿cómo estás? Entra, por favor…
La convidó a pasar al comedor, la invitó a almorzar y la hizo sentirse a gusto. En poco tiempo la visitante se animaba a exponer sus dificultades y dolores, y recibía de doña Lucilia —como esperaba— consuelo y estímulo para proseguir en las ásperas sendas de la vida confiando en la Providencia Divina.
Este modo de proceder de doña Lucilia era un punto más de resistencia en relación a las desviaciones morales de su tiempo, pues el mito del éxito llevaba a muchos de sus contemporáneos a alejarse con desprecio de quien era alcanzado por la desgracia, como si ésta fuese una lepra cuya mera proximidad pudiese contagiar…
“Si usted perdiese la fe, para mí sería como si hubiese muerto”
 El océano de cariño de doña Lucilia por su catolicísimo hijo tenía sus raíces más profundas en la fe. Pero —podría preguntarse—, ¿no se mezclarían en su amor materno afectos meramente humanos? La respuesta la obtuvo el propio Dr. Plinio. En cierta ocasión decidió éste medir hasta qué punto el amor a Dios en doña Lucilia superaba al amor natural entre madre e hijo. Comiendo un día a solas con ella condujo la conversación de manera que, en cierto momento, pudo decirle como “por casualidad”:
El océano de cariño de doña Lucilia por su catolicísimo hijo tenía sus raíces más profundas en la fe. Pero —podría preguntarse—, ¿no se mezclarían en su amor materno afectos meramente humanos? La respuesta la obtuvo el propio Dr. Plinio. En cierta ocasión decidió éste medir hasta qué punto el amor a Dios en doña Lucilia superaba al amor natural entre madre e hijo. Comiendo un día a solas con ella condujo la conversación de manera que, en cierto momento, pudo decirle como “por casualidad”:
— Mi bien, si la quiero tanto es por ser usted católica. Si, por ejemplo, en esta comida me dijese que se había hecho protestante, inmediatamente la interrumpiría diciendo: la dueña de la casa es usted. Las llaves de la casa están aquí. Me voy a vivir a otro lugar. No dejaré de proporcionarle lo necesario para seguir viviendo dignamente, pero a partir de ahora nos veremos dos o tres veces al año como mucho. Y aun esto lo haría con disgusto para mi alma, porque el verdadero vínculo afectivo que nos une se habría roto. Tengo la sensación de que, para mí, usted dejaría de ser madre. Sería como si hubiese muerto. Haciéndose protestante, dejaría de ser para mí lo que es.
Se podría suponer que el sentimiento materno de doña Lucilia se sintiese contundido con esas palabras. Ella había hecho tantos sacrificios por sus hijos en su ya larga vida, y los amaba tan tiernamente, que bien podría considerar como una ingratitud esa categórica postura del Dr. Plinio. Por el contrario, oyó esas palabras con naturalidad y siguió comiendo tranquilamente sin el menor sobresalto, como si su hijo no hubiese dicho nada de extraordinario, pues ella pensaba de la misma manera.
Más tarde, después de la muerte de doña Lucilia, el Dr. Plinio haría esta impresionante afirmación durante el velatorio: “Yo la admiraba mucho más por ella ser era como era y por la virtud que discernía en ella, que por ser mi madre. De tal manera que, si ella fuese madre de otro, y no mía, haría lo posible por ir a vivir junto a ella”.
Esos trazos de alma del Dr. Plinio, para los cuales tanto contribuyó la formación dada por su madre, le habían llevado, en la lejana década de los 40, a hacer en el Legionário la magnífica descripción de una madre católica. A cada paso de este artículo nos parece ver la figura noble y serena de doña Lucilia. Curiosamente, en esas conmovedoras líneas, en las que aparece la admiración por las virtudes insignes, se refiere el Dr. Plinio a la madre de otro…
La dama de cabellera blanca
 Yo tenía ante mí la figura genuina de una gran dama cristiana. En todo su ser el tiempo había dejado la marca indefinible de profundos dolores, sufridos con gran nobleza, con inmensa suavidad de alma. Ojos tranquilos, bellos y entristecidos, penetrantes pero dulces, inteligentes pero serenos. El porte, el aspecto, el traje tenían la elegancia simple, noble y despreocupada que la verdadera educación comunica a la vestimenta humana. El timbre de voz afable, reservado, lleno de matices, revelaba un corazón al mismo tiempo fuerte y delicado.
Yo tenía ante mí la figura genuina de una gran dama cristiana. En todo su ser el tiempo había dejado la marca indefinible de profundos dolores, sufridos con gran nobleza, con inmensa suavidad de alma. Ojos tranquilos, bellos y entristecidos, penetrantes pero dulces, inteligentes pero serenos. El porte, el aspecto, el traje tenían la elegancia simple, noble y despreocupada que la verdadera educación comunica a la vestimenta humana. El timbre de voz afable, reservado, lleno de matices, revelaba un corazón al mismo tiempo fuerte y delicado.
Por la ventana entraba a chorros la claridad, que iluminaba en ciertos momentos su cabellera blanca. Un reflejo plateado, confundiéndose con la suavidad de su mirada, se difundía entonces por su fisonomía. Toda luz hace pensar en felicidad. La luz de estos cabellos blancos hacía pensar en la felicidad extraterrena. Era la grandeza de la ancianidad cristiana santificada por el mérito de la maternidad, glorificada por la aureola discreta que los sufrimientos padecidos en unión con Cristo dejan en toda alma y en todo semblante justo. Mucha dignidad, diríamos incluso cierta majestad. No la majestad ardua, trabajosa y dudosa del dinero, sino la majestad única y suprema que proviene de la dignidad de madre, sentida y vivida hasta las últimas fibras de un corazón nacido de noble estirpe.
¿Debo decir que la contemplación de lo que sufría esa dama, de cuánto sufría, de cómo sufría, me edificó, me arrebató, me llenó de veneración? Nunca vi una madre que ofreciese su hijo [a Dios] con espíritu más sobrenatural, aunque con tan sentido dolor. Afuera, la gran metrópoli vivía, sudaba, pecaba. Pensé conmigo mismo en el valor expiatorio de este sereno sacrificio. Los instantes que pasé en aquel apartamento fueron inolvidables para mí.
Cuántas veces pensé después en esta genuina y gran dama cristiana.
Y qué especial inflexión de alegría tuvo mi “Magníficat” cuando me acordé del júbilo que en aquel momento le debería inundar el corazón.
Que ella me perdone si he levantado indiscretamente el velo de su recogimiento.
Legionário, nº 745, 17/XI/1946